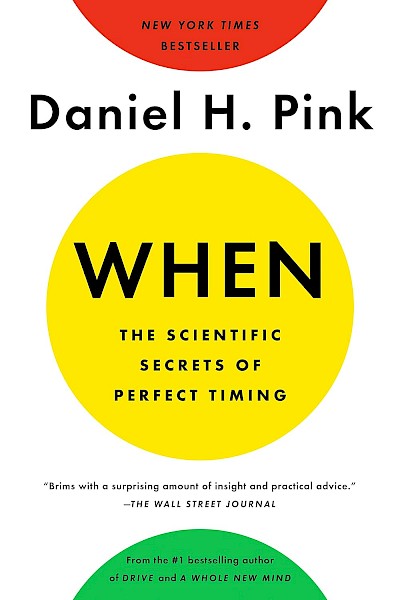A las doce y media de la tarde del sábado 1 de mayo de 1915, un transatlántico de lujo se desprendió del muelle 54 del río Hudson en Manhattan, Nueva York, y zarpó rumbo a Liverpool, Inglaterra. Sin duda, parte de los 1.959 pasajeros y de la tripulación del enorme barco británico se sentiría un poco mareada, aunque menos por las olas que por los tiempos.
Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania, ya que la primera guerra mundial había estallado el verano anterior. Alemania había declarado hacía poco las aguas adyacentes a las islas británicas, que este barco tenía que atravesar, como zona de guerra. En las semanas previas a la salida programada, la embajada alemana en Estados Unidos incluso publicó varios anuncios en los periódicos estadounidenses advirtiendo a los posibles pasajeros de que quienes entraran en dichas aguas «en barcos de Gran Bretaña o sus aliados, lo hacen bajo su propio riesgo».1
Sin embargo, sólo pocas personas cancelaron su viaje. Después de todo, este transatlántico había realizado más de doscientas travesías sin incidentes. Era uno de los barcos de pasajeros más grandes y más rápidos del mundo, y estaba equipado con telegrafía sin hilos y bien provisto de botes salvavidas (gracias, en parte, a las lecciones aprendidas del Titanic, que se había hundido tres años antes). Y tal vez lo que es más importante: al mando del barco estaba el capitán William Thomas Turner, uno de los marineros más avezados de la industria; un hombre huraño de cincuenta y ocho años con una trayectoria llena de condecoraciones y «la psique de una cámara acorazada».2
El barco surcó el océano Atlántico durante cinco días sin incidentes. Pero el 6 de mayo, cuando el imponente navío tomó impulso hacia la costa de Irlanda, Turner recibió el aviso de que había submarinos alemanes, o U-Boot, merodeando por la zona. Abandonó inmediatamente la cubierta del capitán y se situó en el puente de mando para poder escudriñar el horizonte y estar preparado para tomar decisiones rápido.
El viernes 7 de mayo por la mañana, cuando el transatlántico estaba a tan sólo ciento sesenta kilómetros de la costa, se instaló una densa niebla, por lo que Turner redujo la velocidad del barco de los veintiún nudos hasta los quince. Sin embargo, al mediodía la niebla ya se había disipado, y Turner pudo divisar la costa. El cielo estaba despejado y el mar en calma.
Pero a la una de la tarde, sin que el capitán o la tripulación lo advirtieran, el comandante de un U-Boot, Walther Schwieger, avistó el barco. Y en el transcurso de la hora siguiente, Turner tomó dos decisiones inexplicables. La primera fue aumentar ligeramente la velocidad del barco, hasta los dieciocho nudos, pero no alcanzar su velocidad máxima de veintiún nudos, pese a que tenía buena visibilidad, las aguas estaban tranquilas y sabía que podría haber submarinos al acecho. Durante la travesía había asegurado a los pasajeros que llevaría el barco rápido porque, a su velocidad máxima, este transatlántico podía dejar atrás fácilmente a cualquier submarino. La segunda fue que, alrededor de las 13.45 horas, y con el fin de calcular su posición, Turner llevó a cabo lo que se denomina la «marcación a cuatro cuartas», una maniobra que requería cuarenta y cinco minutos, en vez de ejecutar una maniobra de marcación más sencilla que sólo habría requerido cinco minutos. Y a causa de la marcación a cuatro cuartas, Turner tuvo que conducir el barco en línea recta, en vez de seguir un rumbo en zigzag, que era la mejor forma de esquivar los U-Boots y sus torpedos.
A las 14.10 horas, un torpedo alemán hizo impacto en el barco por estribor, abriendo un enorme boquete. De él manó un géiser de agua marina que cayó como una lluvia sobre los equipos destruidos y los restos del barco en la cubierta. Minutos después, se inundó una sala de calderas, después otra. El destrozo provocó una segunda explosión. Turner salió disparado y cayó al mar. Los pasajeros gritaban y saltaban a por botes salvavidas. Después, pasados tan sólo dieciocho minutos del impacto, el barco se inclinó hacia su costado y empezó a hundirse.
Al ver el destrozo causado, Schwieger, el comandante del submarino, se alejó en el mar. Había hundido el Lusitania.
Perecieron cerca de mil doscientas personas en el ataque, incluidos ciento veintitrés de los ciento cuarenta y un estadounidenses que iban a bordo. El incidente intensificó la primera guerra mundial, reescribió las normas de combate naval y contribuyó más tarde a arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Pero lo que ocurrió exactamente esa tarde de mayo hace un siglo sigue siendo en cierto modo un misterio. Dos investigaciones realizadas inmediatamente después del ataque no arrojaron resultados satisfactorios. Las autoridades británicas paralizaron la primera para no revelar secretos militares. La segunda, dirigida por John Charles Bigham, un jurista británico conocido como lord Mersey, que también había investigado el desastre del Titanic, exoneró al capitán Turner y a la compañía naviera de cualquier negligencia. Sin embargo, unos días después de terminar las vistas, dimitió del caso y se negó a cobrar por sus servicios, diciendo: «El caso del Lusitania era un trabajo sucio y maldito».3 A lo largo del siglo pasado, ha habido periodistas que han leído detenidamente los recortes de prensa y los diarios de los pasajeros, y submarinistas que han rastreado los pecios del barco en busca de pistas sobre lo que pasó realmente. Escritores y realizadores han seguido produciendo libros y documentales con un gran alarde especulativo.
¿Había puesto Gran Bretaña al Lusitania deliberadamente en la senda del peligro, o incluso conspirado para hundir el barco y así arrastrar a Estados Unidos a la guerra? El barco, que llevaba algunas municiones pequeñas, ¿se estaba utilizando en realidad para transportar un lote de armas mayor y más potente para el esfuerzo bélico británico? ¿Estaba involucrada de algún modo la máxima autoridad naval, un cuadragenario llamado Winston Churchill? ¿Era el capitán Turner, que sobrevivió al ataque, un simple títere de otras personas con más poder e influencia, «un bobalicón que invitaba al desastre», como lo calificó un pasajero superviviente? ¿O había sufrido un pequeño infarto que le había afectado al juicio, como afirmaron otros? ¿Guardan todavía las pesquisas e investigaciones, cuyos documentos aún no se han desclasificado, una serie de gigantescos encubrimientos?4
Nadie lo sabe con certeza. Más de cien años de periodismo de investigación, análisis histórico y pura especulación no han arrojado una respuesta definitiva. Pero quizá hay una explicación más sencilla que nadie ha considerado. Puede que, bajo el nuevo punto de vista de las ciencias de la conducta y la biología del siglo XXI, la explicación de uno de los desastres más importantes de la historia marítima sea menos siniestra. Puede que, simplemente, el capitán Turner tomara malas decisiones. Y puede que esas decisiones fuesen malas porque las había tomado por la tarde.
Éste es un libro sobre el manejo de los tiempos. Sabemos que los tiempos lo son todo. El problema es que no sabemos demasiado sobre los propios tiempos. La vida nos presenta un flujo interminable de decisiones acerca del «cuándo»: cuándo cambiar de carrera profesional, dar malas noticias, programar una clase, terminar un matrimonio, salir a correr o tomarse en serio un proyecto o a una persona. Pero la mayoría de esas decisiones manan de una ciénaga humeante de intuiciones y conjeturas. Saber elegir el momento es un arte, pensamos.
Demostraré que el manejo de los tiempos es en realidad una ciencia; está surgiendo un cúmulo creciente de investigaciones multifacéticas y multidisciplinares que aportan nuevas ideas sobre la condición humana y una guía útil sobre cómo trabajar de manera más inteligente y vivir mejor. Si vas a cualquier librería o biblioteca, veréis un estante (o doce) repleto de libros sobre cómo hacer diversas cosas, desde hacer amigos e influir en los demás hasta hablar tagalo en un mes. La producción de este tipo de libros es tan ingente que necesitan una categoría propia: «Cómo hacer...». Creo que este libro pertenece a un género completamente nuevo: «Cuándo hacer...».
En los dos últimos años, dos intrépidos investigadores y yo hemos leído y analizado más de setecientos estudios —de los ámbitos de la economía y la anestesiología; la antropología y la endocrinología; la cronobiología y la psicología social— para desentrañar la ciencia oculta del manejo de los tiempos. A lo largo de las siguientes trescientas páginas, me valdré de esa investigación para analizar cuestiones que abarcan la experiencia humana, pero que a menudo permanecen ocultas a nuestra vista. ¿Por qué los comienzos —si nos precipitamos en la salida o hacemos una salida en falso— son tan importantes? ¿Y cómo podemos empezar de cero si tropezamos con los tacos de salida? ¿Por qué alcanzar el punto medio —de un proyecto, un partido o incluso la vida— nos hace a veces sentir hundidos y otras nos activa? ¿Por qué los finales nos dan energía para esforzarnos más y alcanzar la línea de meta, pero también nos hacen sentir la necesidad de bajar el ritmo y buscar un significado? ¿Cómo sincronizamos nuestros tiempos con los de otras personas, estemos diseñando un software o cantando en un coro? ¿Por qué algunos horarios escolares son un obstáculo para el aprendizaje, pero un cierto tipo de pausas hacen que los alumnos obtengan mejores resultados en los exámenes? ¿Por qué pensar en el pasado nos hace comportarnos de una manera, pero pensar en el futuro nos orienta en una dirección distinta? Y, por último, ¿cómo podemos construir organizaciones, colegios y vidas que tengan en cuenta el poder invisible del manejo de los tiempos; que reconozcan, parafraseando a Miles Davis, que los tiempos no son lo más importante, sino todo? Este libro habla mucho de ciencia. Leerás acerca de numerosos estudios, todos ellos citados en las notas a pie de página para que puedas profundizar más (o verificar mi trabajo). Pero éste es también un libro práctico. Al final de cada capítulo se encuentra lo que llamo «Manual del hacker del tiempo»: una colección de herramientas, ejercicios y trucos para ayudarte a poner las ideas en práctica.
Entonces, ¿por dónde empezamos?
El lugar por donde empezar es el propio tiempo. Si estudiamos la historia del tiempo —desde los primeros relojes solares del antiguo Egipto hasta los primeros relojes mecánicos de la Europa del siglo XVI y la aparición de las zonas horarias en el siglo XIX—, nos daremos cuenta enseguida de que gran parte de lo que asumimos como unidades de tiempo «naturales» son en realidad vallas que construyeron nuestros antepasados con el fin de encorralar el tiempo. Los segundos, las horas y las semanas son inventos humanos. Sólo señalándolos —escribió el historiador Daniel Boorstin— «pudo la humanidad liberarse de la cíclica monotonía de la naturaleza».5
Pero hay una unidad de tiempo que sigue escapándose a nuestro control, el epítome de la monotonía cíclica a la que se refería Boorstin. Vivimos en un planeta que gira sobre su eje a una velocidad constante siguiendo un patrón regular, exponiéndonos a períodos regulares de luz y oscuridad. A cada rotación de la Tierra la llamamos día. El día es tal vez la forma más importante que tenemos de dividir, configurar y evaluar nuestro tiempo. Así que la primera parte de este libro inicia ahí nuestra exploración del tiempo. ¿Qué han aprendido los científicos sobre el ritmo de un día? ¿Cómo podemos usar ese conocimiento para mejorar nuestro rendimiento, nuestra salud y sentirnos más satisfechos? ¿Y por qué, como demostró el capitán Turner, nunca deberíamos tomar decisiones importantes por la tarde?