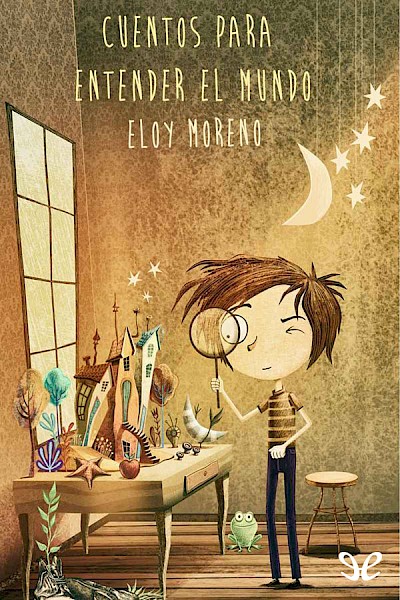Un comerciante llevaba toda la vida viajando con su burro, en realidad podríamos decir que aquel animal era su única familia.
Iban de mercado en mercado comprando y vendiendo objetos, y jamás se habían separado el uno del otro.
Pero un día, cuando llegaron a una lejana ciudad para acudir a un gran mercado, el burro, a causa de la vejez, no pudo caminar más y murió.
El comerciante quería tanto a su burro que decidió enterrarlo como si fuera una persona. Por eso, por la noche, cuando nadie podía verle, accedió al cementerio y lo enterró.
Al día siguiente, por la mañana, se acercó a la tumba y le llevó las flores más caras y bonitas que encontró. Y allí permaneció, llorando durante varias horas.
—Eras lo mejor que he conocido. Nunca me has fallado, has sido amigo, compañero… Me has enseñado tanto, he aprendido tanto contigo durante todos estos años.
Y así, día tras día, el hombre visitaba la tumba del burro para decirle todo lo que había supuesto su vida con él.
La gente de alrededor se preguntaba qué gran personalidad habría enterrada allí para que aquel hombre hubiera ido tantos días a visitarle.
Finalmente, el comerciante tuvo que partir, no sin antes dejar un inmenso ramo de flores sobre la tumba.
Fue pasando el tiempo y fueron creciendo los rumores de que allí había enterrado alguien muy importante: quizás un gran sabio, o un gran maestro…
Los rumores se fueron extendiendo por las ciudades vecinas y cada vez se acercaban más peregrinos a visitar la tumba.
Tras unos años, eran tantas las visitas que decidieron construir un enorme panteón para aquel sabio.
Un buen día, el dueño del burro pasó cerca de la ciudad y decidió ir al cementerio para ver la tumba de su amigo.
Cuando llegó se dio cuenta de que para acceder a ella tenía que hacer una enorme cola.
—¿Usted también ha venido a rezarle al sabio? —le comentó un hombre.—No, no, yo solo he venido a ver a mi burro.