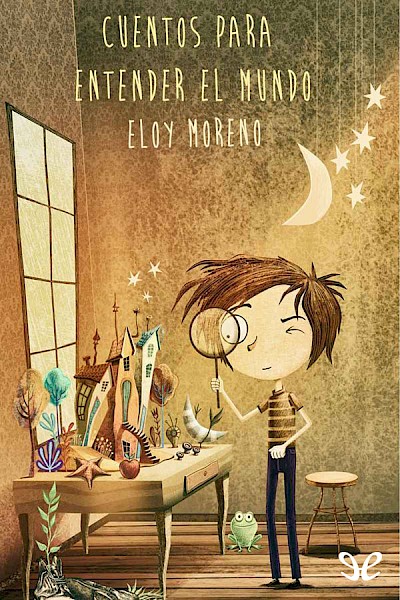A un monje se le había dado el encargo de cuidar el jardín de un precioso templo zen. En el interior del mismo vivía un viejo y respetado maestro.
Cierto día, el monje se enteró de que vendría una visita muy importante, por lo que se levantó temprano con la intención de dejar el jardín en perfectas condiciones.
Estuvo quitando la maleza, podando los rosales, regando el césped y, finalmente, pasó más de dos horas recogiendo todas las hojas que la llegada del otoño había arrebatado a los árboles.
Cuando, tras varias horas de trabajo, acabó de arreglarlo todo, se dio cuenta de que el maestro estaba asomado a una de las ventanas del templo.
—¡Buenos días, maestro! ¿Le gusta cómo ha quedado el jardín?
—Bueno… sí, pero le falta algo para que esté perfecto.
—¿Algo? —contestó el monje extrañado—. Dígame qué es y lo arreglo enseguida.
—No, mejor me acerco ahí y te lo enseño.
El maestro se dirigió lentamente hacia el centro del jardín, cogió el tronco del árbol más grande que había y comenzó a zarandearlo. Al instante empezaron a caer cientos de hojas que se esparcieron por todo el suelo.
—Ahora está perfecto.