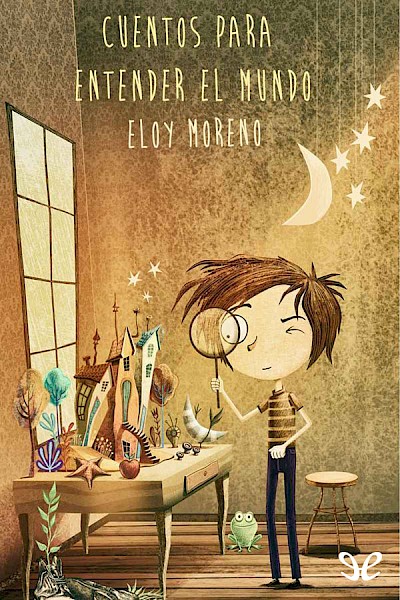Un día un rey decidió hacerle una prueba a su bufón, pues quería saber si aún estaba a la altura para seguir ejerciendo su trabajo, de lo contrario lo despediría y se dedicaría a buscar uno nuevo.
Lo citó en palacio y allí tuvo la siguiente conversación:
—Hola, majestad —le saludó el bufón— ¿quería usted verme?
—Sí, sí, muchas gracias por venir —le contestó el rey amablemente—. Verás, llevo un tiempo pensando en si sigues siendo igual de bueno que al principio, por eso he decidido hacerte una prueba. A ver si sigues manteniendo esa chispa y ese ingenio.
—Sí, claro que sí, dígame qué debo hacer, majestad.
—Bueno, pues he pensado… quiero ver si eres capaz de ofenderme de tal manera que tu disculpa sea incluso peor que tu ofensa.
—Muy bien, pensaré en ello.
—Perfecto, te doy un plazo de siete días para lograrlo. Si en una semana no has sido capaz de superar el reto comenzaré a buscar un nuevo bufón.
Y los dos se despidieron.
El bufón estuvo pensando en mil formas de cumplir con la prueba que le había pedido el rey pero no era capaz de encontrar la solución.
Y los días iban pasando, y el bufón se ponía cada vez más y más nervioso porque no sabía qué hacer. Cada vez le iba quedando menos tiempo.
Finalmente, después de cuatro días, se le ocurrió cómo superar aquella difícil prueba.
Cuando se cumplía ya el plazo, el rey y el bufón salieron a pasear por los jardines de palacio. Hacía una preciosa mañana y ambos conversaban sobre diferentes temas.
De pronto, el bufón agarro por sorpresa al rey y, sujetándolo por la barba, le dio un beso en la boca.
—Pero ¿qué haces? Suéltame, suéltame… ¡te has vuelto loco! Solo por esto merecerías pasar unos días en el calabozo.
—Perdóneme su majestad, perdóneme, pero es que por un momento le había confundido con su esposa.