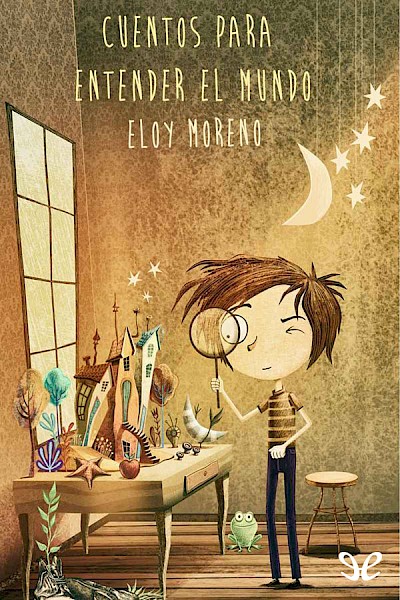Un monje, tras caminar durante todo el día por el bosque, había llegado a las afueras de una pequeña ciudad justo cuando ya comenzaba a anochecer. Como el tiempo era bueno, decidió pasar la noche bajo un árbol, a la luz de las estrellas.
Cuando ya se había acomodado y se disponía a cenar algo, observó a un campesino que se dirigía hacia él a toda prisa.
En cuanto el hombre llegó a su altura lo primero que hizo fue gritarle.
—¡Necesito la riqueza! ¡Dámela! ¡Dámela! —le imploró en voz alta.
—¿La riqueza? ¿Qué riqueza? No te entiendo —contestó el monje sorprendido—, tranquilízate, no sé de qué me estás hablando.
—Sí, la riqueza, la riqueza… ¡la necesito! —volvió a gritar—. ¡La noche pasada soñé que un monje iba a llegar a la ciudad, que se sentaría justamente bajo este árbol y que me daría una riqueza tan enorme que me duraría para toda la vida! ¡Y la quiero, la quiero, dámela!
El monje dejó la cena a un lado y asintió. Buscó entre sus bolsas y finalmente introdujo su mano en el interior de una de ellas.
—Sí, aquí está, creo que esto es lo que buscas. Lo encontré ayer cuando venía hacia aquí —y tranquilamente se lo entregó al campesino.
—¡Vaya! —exclamó este—. ¡Es un diamante, es un diamante! ¡Es el diamante más grande que he visto nunca! ¡Es increíble!
Lo observó durante unos instantes.
—¿Es para mí? ¿De verdad puedo quedármelo? —dijo finalmente.
—Sí, claro —le contestó el monje—, si lo que has soñado es cierto, significa que esa riqueza que debo darte es este diamante.
—Gracias, gracias, gracias. ¡Muchas gracias! —Y se fue corriendo.
El campesino llegó a su casa y, nada más entrar, cerró la puerta con llave. Se fue a su dormitorio, sacó el diamante y lo estuvo acariciando. Al rato se dio cuenta de lo que tenía entre las manos y, asustado, cerró la ventana y apagó la luz.
Pero aquella noche apenas pudo dormir. Se mantuvo despierto con la joya aferrada entre sus manos y con un hacha bajo la cama por si alguien venía a quitársela.
Al día siguiente, cogió el diamante, lo metió en una bolsa y se dirigió de nuevo hacia el árbol con la esperanza de que el monje aún no se hubiera marchado.
Afortunadamente seguía allí, en el mismo lugar, sentado sobre su manta.
—Buenos días, monje, vengo a devolverte esto, no lo quiero. En realidad creo que no es esta la riqueza que tenías que darme, quiero que me enseñes la otra.
—¿La otra? ¿A qué otra riqueza te refieres? —le contestó el monje.
—A la que te ha permitido desprenderte con tanta facilidad de este diamante.