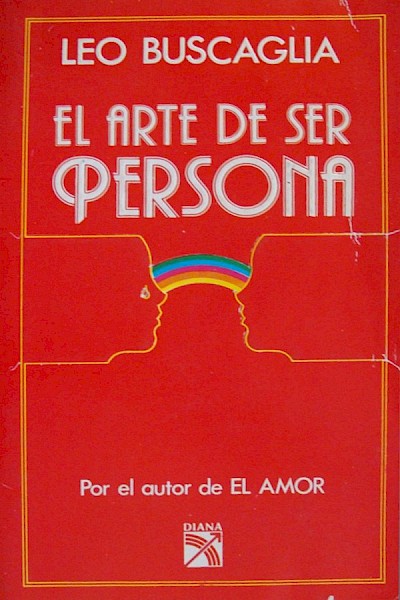Aquél que entre a la esfera de la fe (el estado del interés último) entra al santuario de la vida.
Paul Tillich
Quizá el propósito de la vida es enriquecerla siendo algo, y procurando que nuestro yo único y diferente esté presente en ella. Los existencialistas dicen “ser es hacer”. La persona que funciona plenamente se da cuenta de que es en el acto productivo en sí, en donde radica la fuerza y el significado de ser un “individuo”.
Todos estamos involucrados en una especie de evolución progresiva.
Es solamente a través de nosotros, de nuestra individualidad y productividad, que la humanidad puede comprometerse en la ética del crecimiento. La base de esto es la creencia en la acción. Cada uno de nosotros, de cierta manera, tiene algo qué ofrecer, algo con qué contribuir en el proceso productivo. Somos demasiados los que nos considerarnos inútiles sin valor y, ciertamente, sin la capacidad de poder ofrecer algo a nuestro mundo. Decidimos ser seguidores en vez de líderes. Nos convertimos en conformistas y no tenemos el valor de ser nosotros mismos y de crear algo nuevo a través de la expresión de nuestro yo. Y así, nos perdemos nosotros mismos y, al hacerlo, el mundo también nos pierde.
Uno de los requisitos a cumplir en mis clases en la universidad, es que el estudiante preste algún servicio a la comunidad, que haga algo por los demás, sin cobrar por ello y principalmente bajo su propia supervisión. Este requisito a menudo produce gran ansiedad.
Si existe la inmortalidad en alguna forma, ésta se da por medio de la participación continua en el proceso productivo.
Surgen preguntas tales como: “¿Qué hay que hacer?”, o, “¿qué puedo yo hacer?”. La tragedia en la vida de la mayoría de nosotros, es que estamos tan aislados y tan alejados de la conciencia del dolor ajeno, que cuando leemos estadísticas de hambre, de desesperación, de crimen y de pérdida inútil de potencial, nos es fácil mantenemos indiferentes e inclusive negar la realidad en la parte consciente de nuestra mente. Esto fue tristemente evidente cuando escuchamos, de manera fría y sin emoción, la narración de las estadísticas de muerte durante el conflicto de Vietnam. El apático locutor profesional anunciaba: “Novecientos setenta vietnamitas murieron en batalla la semana pasada.
Solamente trescientos treinta soldados norteamericanos murieron durante ese mismo periodo”. ¡Dios mío, mil trescientas vidas humanas!
Hace unos años un hombre joven, Joel, confuso acerca de mi asignatura, vino a verme a mi despacho. No podía imaginar qué era lo que él podía hacer en la comunidad local. ¿Qué necesidad tenía ésta de él?
Después de un rato de plática lo acompañé a un asilo para convalecientes, con el que hacía poco me había comunicado en relación con ayuda voluntaria. Un breve recorrido contestó la pregunta en cuanto a necesidad. Ancianos que parecían medio enloquecidos a causa del aburrimiento y la inutilidad vagaban con apatía por las monótonas habitaciones. Iban de un lado a otro enfundados en pijamas y batas sucias, como buscando un espacio que no estuviera vacío. “¿Que hay que hacer aquí?”, le pregunté.
Joel empezó con una visita semanal a una anciana a quien su familia tenía casi abandonada ahí para que el tiempo y la muerte terminaran sus días. Su presencia atrajo a otros ancianos, igualmente solitarios, que empezaron a charlar con este hombre joven y fuerte. Al día de la visita lo empezaron a llamar el “día de Joel”. Pronto Joel perdió el miedo de no tener ninguna cualidad. Se dio cuenta que era suficiente con estar presente y ser él mismo. La anciana se empezó a vestir y a arreglar el día que Joel la visitaba. Se hizo lavar y teñir el cabello, que antes tenía sucio y pegajoso, de un tono apenas perceptible de azul. Asimismo, los hombres del asilo empezaron a ponerse camisa y pantalón y empezaron a participar en las actividades y conversaciones.
El “día de Joel”, voluntariamente se convirtió a tres días por semana. El cambio dentro del asilo, con algo que parecía tan insignificante como la visita de Joel, empezó a ser obvio. La alegre culminación fue ver a Joel, como el Flautista de Hamelín, encabezando una procesión de ancianos felices a través del jardín del asilo para ver un juego de baloncesto, una obra de teatro o un concierto.
Todas las experiencias de ayuda en la comunidad no son tan dramáticas como ésta. Sin embargo, en esta en particular Joel aprendió que sí había una necesidad y que él podía satisfacer una parte de ella. La carrera que escogió (y en la cual ha triunfado) fue en la rama de servicio y ayuda.
En cada uno de nuestros actos nos manifestamos. Es en lo que hacemos, más que en lo que sentimos, o decimos hacer, en lo que se refleja quién y qué somos en realidad. Cada uno de nuestros actos es una declaración de nuestros objetivos. Si existe la inmortalidad, ésta se da por medio de la participación continua en el proceso productivo. Si las cosas mejoran, se debe a nosotros. Si queda algo de significado en la corriente de la vida, se debe a que existimos.
Esto no quiere decir que solamente podemos encontrar significado ganando premios Nobel o participando en inventos que sorprendan al mundo, en empresas que salven miles de vidas o en obras de arte grandiosas. Significa hacer lo que solamente nosotros hacemos, cualquier cosa que sea, y hacerlo bien. No necesitamos ser Salk, Curie, Jefferson, Keller o King para darle algo al mundo. La señora Smith o el señor Jones, ninguno de los cuales va a recibir nunca un reconocimiento nacional, ni verá su nombre en los encabezados de los periódicos, pueden también dejar su marca indeleble y significativa en el mundo.
Todo lo que lleve a lo bueno, a la alegría, a la comprensión, a la aceptación, es significativo. Es este conocimiento de la propia capacidad para contribuir a una productividad infinita, continua y universal, la que añade un significado especial a nuestra vida y a nuestra mortalidad.