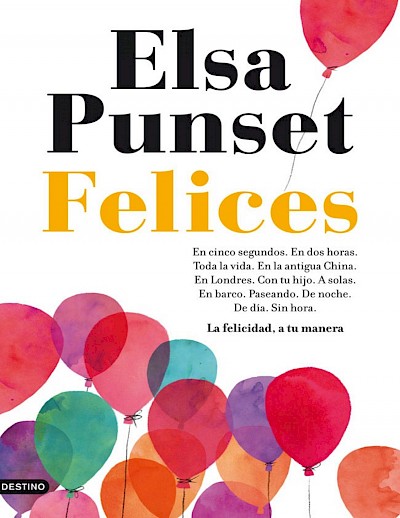Recuerdo vívidamente cuando aún tenía, en palabras de Joseph Conrad, «el sentimiento de que uno podría durar para siempre, sobrevivir al mar, a la Tierra y a todos los hombres». La pérdida de este sentimiento es, sin duda, uno de los momentos que quisiera haber evitado. Vivir de cara a la muerte es desgarrador, y sospecho y me temo que pasaré el resto de mi vida intentando acomodar esta sentencia, mirándola de reojo, incrédula, exasperada y algo desesperada. Tal vez porque la certeza de que somos no solo vulnerables sino irremisiblemente mortales puede embotar nuestras ganas de vivir y de luchar, la naturaleza nos dota de lo que Conrad describía como «un sentimiento engañoso que nos arrastra hacia las alegrías, los peligros, el amor y el esfuerzo vano que lleva a la muerte».
La vida de la legendaria psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross bien podría haber sido un empeño en encontrar un remedio a nuestro profundo desconcierto y desamparo ante la muerte, que ella llamaba «el mayor misterio de la ciencia», y acerca de la cual expuso teorías ciertamente controvertidas. Sin embargo, logró cuestionar la resistencia occidental a la muerte y estableció protocolos y claves que han cambiado nuestra forma de gestionarla.
Cuenta Kübler-Ross que su pasión por comprender, dignificar y encontrar un sentido a la muerte surgió en los pasillos del hospital de Chicago donde trabajaba con su marido, en 1965. Todo empezó como una anécdota: día y noche, dependiendo de los turnos de trabajo, Elisabeth observaba a una señora de la limpieza negra. Le llamaba la atención el efecto que esa mujer tenía sobre muchos de los pacientes más gravemente enfermos de la planta. Cuando la señora salía de alguna de las habitaciones de sus pacientes, la doctora Kübler-Ross comprobaba que estos habían cambiado su actitud hacia la enfermedad de forma significativa. Estaban más tranquilos. Quiso conocer lo que allí ocurría, y su curiosidad se fue haciendo tan intensa que literalmente espiaba a esa mujer, que, aunque no había terminado sus estudios escolares parecía conocer un gran secreto.
Un día, la doctora y la mujer de la limpieza se cruzaron en el pasillo. La doctora se dirigió a la mujer de forma casi agresiva: «¿Qué está usted haciendo con mis pacientes?», inquirió. Naturalmente, la mujer se puso a la defensiva. «Solo estoy fregando el suelo», contestó, y se fue. Durante las siguientes dos semanas, la doctora y la señora de la limpieza se vigilaron desconfiadamente. Una tarde, la mujer se plantó frente a la doctora en el pasillo y la arrastró hacia la sala de enfermeras. Era una imagen curiosa, la de esta mujer humilde llevando del brazo a una profesora de psiquiatría con su bata blanca.
Cuando estuvieron completamente a solas, cuando nadie podía oírlas, la mujer le contó su vida: había crecido en el sur de Chicago, en la pobreza y la miseria, en un hogar sin calefacción ni agua caliente, donde los niños estaban crónicamente desnutridos y enfermos. Como la mayor parte de las personas pobres, ella no tenía forma de defenderse contra la enfermedad y el hambre. Un día, su hijo de tres años enfermó gravemente de neumonía. Lo llevó al servicio de urgencias del hospital local,
pero les debía diez dólares y la rechazaron. Desesperada, caminó hasta un hospital donde estaban obligados a atender a personas sin recursos. Por desgracia, ese hospital estaba lleno de gente como ella, personas que necesitaban urgentemente ayuda médica. Le dijeron que esperase. Tras varias horas, vio cómo su hijo se ahogaba y moría en sus brazos.
Cuenta la doctora Kübler-Ross que era imposible no sentir lástima por la terrible pérdida de esa mujer. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en la que ella contó su historia. Estaba profundamente triste, pero no había en ella rastro de negatividad, reproches o amargura. Emanaba una paz que asombró a la doctora.
Según cuenta Elisabeth Kübler-Ross, en ese momento se sintió como una alumna que miraba a la maestra. «Pero ¿qué les dices a los pacientes?», insistió en preguntarle a la mujer. La respuesta fue tan sencilla como poderosa: «A veces entro en las habitaciones de los pacientes y veo que están aterrorizados y no tienen con quién hablar. Así que yo me acerco a ellos, les toco las manos y les digo “No te preocupes, estoy aquí”».
Poco tiempo después, Elisabeth Kübler-Ross consiguió que esa mujer dejase de fregar los pasillos y se convirtiese en su primera asistente, la que daba el apoyo necesario a los pacientes cuando ya nadie más lo hacía, la que sencilla y poderosamente sabía acompañar. Hemos aprendido desde entonces que la empatía, la potestad de sentir que el otro te comprende y está contigo, tiene un impacto fortísimo sobre la capacidad de las personas de superar obstáculos. No solo necesitamos solucionar los problemas de los demás para poder ayudarles: acompañar a las personas desde nuestra común humanidad es una herramienta que todos llevamos dentro, y que podemos utilizar una y otra vez a lo largo de toda la vida, expresar de mil maneras diferentes: en un abrazo, en una caricia, con palabras, en silencio. De este poder también era consciente Joseph Conrad cuando destacaba su importancia: «Tal vez solo el amor de los demás, y la posibilidad de serles útil e incluso necesario, pueda dotar a la vida de sentido».