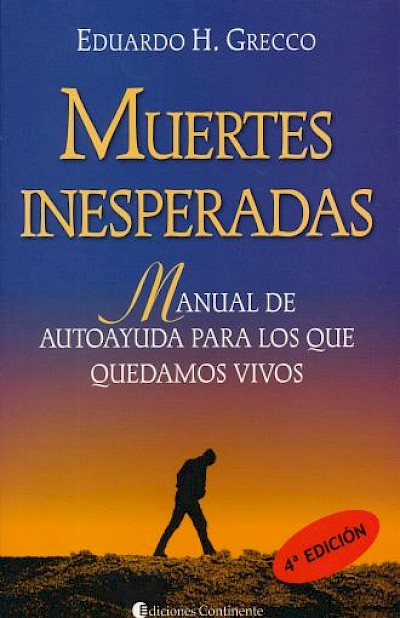Es cierto que la muerte inesperada de un ser amado es una herida, como la ocasionada por Hércules a Quirón.
Que la tristeza que hace nacer es como el veneno de la flecha que no deja cicatrizar y provoca dolor.
Que la soledad a la que nos arroja es similar a la subida al Gólgota. Que las lágrimas que nos arranca son como el águila que devora el hígado a Prometeo.
Que el corazón desgarrado y enmudecido, el alma acongojada y el cuerpo entumecido, tiemblan.
Que el sol, que parece no brillar, y la luna ensombrecida moran en un cielo carente de atractivos.
Sin embargo, la muerte inesperada de un ser un amado es un nuevo comienzo. Tanto para él como para cada uno de los que quedamos vivos.
Sin duda, es una realidad que cuesta aceptar. Cuesta tener convicción y confianza en esta idea ya que, generalmente, recostamos nuestro sentir sobre el lado oscuro de la experiencia y no sobre el lumínico.
Cambiar esta actitud es algo que se aprende en un solo libro: el de la vida misma.
De manera que la muerte es como un capítulo de un texto indispensable que tenemos que leer. Si no lo hacemos o no dejamos que sus palabras se asimilen
profundamente y resignifiquen la existencia, algo quedará como no vivido, algo quedará como desconocido
para nosotros. Habrá algo que el alma ignorará, que no aprenderá y su crecimiento y su evolución estarán mutilados.
En cambio, si permitimos que actúe sobre nosotros, que su texto se haga carne y nos transforme, nuestra biografía tendrá un nuevo sentido, el que da haber encontrado el destino merecido.