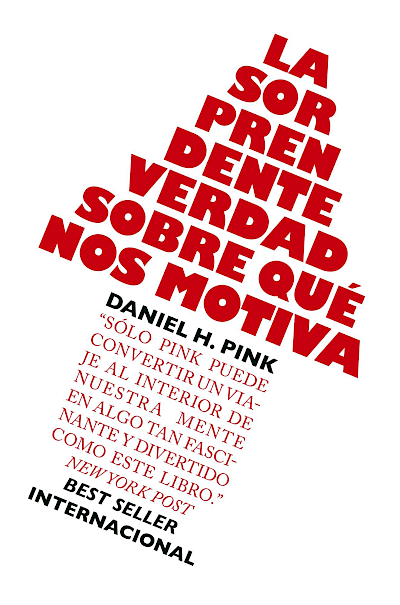A mediados del siglo pasado, dos jóvenes científicos llevaron a cabo unos experimentos que deberían haber cambiado el mundo... pero no lo hicieron.
Harry F. Harlow era un profesor de Psicología de la Universidad de Wisconsin que, en la década de los cuarenta, organizó uno de los primeros laboratorios del mundo dedicados al estudio del comportamiento de los primates. Un día de 1949, Harlow y dos colegas suyos reunieron a ocho monos rhesus para someterlos a un experimento sobre el aprendizaje que duraría dos semanas. Los investigadores diseñaron un sencillo rompecabezas mecánico como el que se ilustra más abajo: la solución requería tirar de la aguja vertical, abrir el gancho y levantar la tapa. Bastante fácil para nosotros, pero mucho más complicado para un mono de laboratorio de seis kilos de peso.
{El mecanismo de Harlow en las posiciones de inicio (izquierda) y resolución (derecha).}
Los investigadores colocaron los mecanismos en las jaulas de los monos para observar su reacción... y con el objetivo de probar su capacidad resolutiva al final de las dos semanas. Sin estar empujados por ninguna necesidad externa ni animados por ninguno de los investigadores, los monos se pusieron a jugar con los mecanismos con concentración, determinación y lo que parecía deleite. Al poco tiempo empezaron a descubrir cómo funcionaban los artilugios. Cuando Harlow sometió a los monos a la misma prueba durante los días 13 y 14 del experimento, los primates ya eran grandes expertos. Resolvían el mecanismo a menudo y con rapidez; dos tercios de las veces lo desmontaban en menos de sesenta segundos.
Pero resultaba raro. Nadie había enseñado a los monos a quitar la aguja, deslizar el gancho y levantar la tapa. Nadie los había recompensado con comida, afecto, ni siquiera un débil aplauso cuando lo lograban. Y eso se contradecía con las nociones aceptadas sobre cómo se comportan los primates... incluidos los de cerebro mayor y menos pelo conocidos como seres humanos.
Los científicos eran conscientes entonces de que existían dos impulsos principales que provocan la conducta: el primero era el impulso biológico. Los humanos y otros animales comían para satisfacer el hambre, bebían para saciar la sed y copulaban para colmar su apetito carnal. Pero nada de eso ocurría en este caso. «La solución no llevaba ni a la comida, ni a la bebida, ni a la gratificación sexual», informó Harlow.1
Sin embargo el único otro impulso conocido tampoco era capaz de explicar este comportamiento peculiar de los monos. Si las motivaciones biológicas eran internas, este segundo impulso venía de fuera: las gratificaciones y castigos que da el entorno al comportarse de cierta manera. Esto último era algo realmente comprobable en los humanos, que respondíamos de manera exquisita a tales fuerzas externas: «si prometieras subirnos el sueldo, trabajaríamos con más esfuerzo»; «si sugirieras que podemos sacar un sobresaliente en el examen, estudiaríamos más tiempo»; «si nos amenazaras con retenernos la paga por llegar tarde o por rellenar mal un formulario, llegaríamos puntuales y completaríamos todas las casillas». Pero eso tampoco explicaba la conducta de los monos. Como escribió Harlow –y podemos imaginarlo rascándose la cabeza–: «El comportamiento obtenido en este experimento plantea algunas preguntas interesantes a la teoría de la motivación, puesto que se obtuvo un aprendizaje significativo y se mantuvo un rendimiento eficiente sin recurrir a incentivos extrínsecos ni especiales».
¿Qué más podía ser?
Para responder a esta pregunta, Harlow ofreció una nueva teoría... que apuntaba a un tercer impulso: «El desempeño de la tarea –dijo– significaba una gratificación intrínseca». Los monos habían resuelto el enigma, sencillamente, porque hacerlo les resultaba placentero. Disfrutaron haciéndolo. El goce de la tarea era su propia recompensa.
Y si esta noción en sí ya era radical, lo que sucedió a continuación no hizo más que aumentar la confusión y la controversia. Tal vez este impulso recién descubierto –Harlow lo acabó llamando «motivación intrínseca»– fuera real. Pero seguramente estaba subordinado a los dos otros impulsos. Si los monos hubieran sido gratificados –¡con pasas!– por resolver los rompecabezas, sin duda lo habrían hecho aún mejor. Sin embargo, cuando Harlow probó este enfoque, los monos cometieron más errores y resolvieron los enigmas con menos frecuencia. «La introducción de comida en el actual experimento –escribió Harlow– ha servido para perturbar el rendimiento, un fenómeno no descrito en la literatura.»
Era algo realmente atípico. En términos científicos, equivalía a dejar rodar una bola de acero por una pendiente para medir su velocidad y descubrir que la bola flotaba en el aire. Un hecho así sugeriría que nuestra comprensión de las fuerzas gravitatorias era inadecuada... que lo que siempre creímos leyes fijas tenían en realidad un montón de bucles. Harlow subrayó «la fuerza y la persistencia» del impulso de los monos por resolver los rompecabezas. Luego advirtió:
Parecería que este impulso [...] puede ser tan básico y fuerte como los [demás] impulsos. Además, hay ciertos motivos para creer que [este] puede ser igual de eficiente para facilitar el aprendizaje (Ídem, 233-234).
Sin embargo, en aquellos tiempos los dos impulsos dominantes tenían mucho peso sobre el pensamiento científico. Así que Harlow hizo sonar la alarma. Apremió a los científicos a «cerrar grandes zonas de nuestro depósito teórico» y a ofrecer una explicación más fresca y precisa del comportamiento humano.3 Advirtió que nuestra explicación de por qué hacemos lo que hacemos era incompleta. Dijo que para comprender realmente la condición humana, debíamos tener en cuenta este tercer impulso.
Luego abandonó prácticamente toda esta idea.
En vez de enfrentarse a los poderes fácticos y empezar a ofrecer una visión más completa de la motivación, Harlow dejó de lado esta polémica línea de investigación y más tarde se hizo famoso por sus estudios sobre la ciencia del afecto.4 Su noción de este tercer impulso aparecía de vez en cuando en la literatura psicológica, pero permaneció en la periferia, tanto de la ciencia del comportamiento como de la comprensión de nosotros mismos. No fue hasta dos décadas más tarde cuando otro científico recogió el guante que Harlow había arrojado con gesto provocador sobre aquella mesa de laboratorio de Wisconsin.
Durante el verano de 1969, Edward Deci era un estudiante de posgrado de la Carnegie Mellon University en busca de tema para su tesis doctoral. Deci, que ya poseía un MBA por Wharton, estaba interesado en la teoría de la motivación y sospechaba que tanto académicos como especialistas en el ámbito de los negocios la habían malinterpretado. Así que arrancó una página del libro de juegos de Harlow y se puso a estudiar el tema con la ayuda de un rompecabezas.
Deci eligió el rompecabezas de cubos Soma, un juego entonces muy popular de Parker Brothers que hoy puede ser considerado un objeto de culto gracias a YouTube. El rompecabezas, que aparece en la figura, consiste en siete piezas de plástico: seis formadas por cuatro cubos de una pulgada (dos centímetros y medio) y una formada por tres cubos de una pulgada. Los jugadores pueden montar las siete piezas con millones de combinaciones posibles, componiendo desde formas abstractas hasta objetos reconocibles.
{Las siete piezas del rompecabezas Soma sin montar (izquierda) y luego (derecha) formando una de las millones de configuraciones posibles.}
Para el estudio, Deci dividió a los participantes –hombres y mujeres estudiantes universitarios– en un grupo experimental (al que llamaré «grupo A») y un grupo de control (al que llamaré «grupo B»). Cada uno participó en tres sesiones de una hora llevadas a cabo en días consecutivos.
He aquí cómo funcionaban las sesiones: cada participante entraba en una sala y se sentaba a una mesa sobre la cual estaban las siete piezas del rompecabezas Soma, dibujos de tres configuraciones posibles y ejemplares de las revistas Time, The New Yorker y Playboy. (Era 1969.) Deci se sentaba a la otra punta de la mesa para explicar las instrucciones y para controlar el resultado con un cronómetro.
En la primera sesión, miembros de ambos grupos tenían que montar las piezas Soma para copiar las configuraciones que tenían delante. En la segunda sesión, hacían lo mismo con otros dibujos, pero esta vez Deci indicaba a los del grupo A que cobrarían un dólar (el equivalente a seis dólares actuales) por cada configuración que lograran copiar correctamente. El grupo B, mientras tanto, recibía nuevos dibujos pero ninguna paga. Finalmente, en la tercera sesión, ambos grupos recibieron nuevos dibujos y tuvieron que reproducirlos sin obtener compensación, igual que en la primera sesión. (Véase la siguiente tabla.)
Cómo se trató a los grupos
| Grupo | Día 1 | Día 2 | Día 3 |
|---|---|---|---|
| A | No recompensa | Recompensa | No recompensa |
| B | No recompensa | No recompensa | No recompensa |
El truco estaba en mitad de cada sesión. Después de que un participante hubiera montado las piezas Soma imitando dos de los tres dibujos, Deci detenía un momento el proceso. Argumentaba que iba a darles un cuarto dibujo, pero que para elegir el adecuado, tenía que introducir los tiempos de su resolución en un ordenador. Y como era a finales de la década de los sesenta –cuando los ordenadores centrales de enormes dimensiones eran la norma y todavía faltaba una década para que aparecieran los PC de mesa–, eso significaba que debía abandonar un rato la sala.
Al salir, les decía: «Solo salgo unos minutos, mientras tanto podéis hacer lo que queráis». Pero en realidad Deci no iba a introducir cifras en un ordenador antiguo, sino que pasaba a una sala contigua conectada a la del experimento por una ventanilla de una sola dirección. Desde allí, durante exactamente ocho minutos, espiaba lo que hacían los estudiantes cuando se quedaban solos. ¿Seguían manipulando el rompecabezas, tal vez intentando reproducir el tercer dibujo, o hacían alguna otra cosa, como hojear las revistas, mirar sus páginas centrales, mirar al infinito o echarse una siestecilla?
En la primera sesión, lógicamente, no hubo mucha diferencia entre lo que hicieron los participantes del grupo A y el B durante el período de ocho minutos en que eran vigilados en secreto. Todos siguieron jugando con el rompecabezas, de media, de tres a cuatro minutos y medio, lo que sugiere que lo encontraban como mínimo un poco interesante.
El segundo día, durante el cual los participantes del grupo A recibían dinero por cada resultado logrado y los del grupo B no, el grupo no remunerado se comportó básicamente de la misma manera que lo había hecho el primer día; pero el grupo remunerado, de pronto, se interesó muchísimo por el rompecabeza Soma. De promedio, los integrantes del grupo A pasaron más de cinco minutos jugueteando con el puzle, tal vez avanzando en el tercer reto o preparándose para ganar algo más de dinero para cerveza al regreso de Deci. Parece lógico, ¿no? Es coherente con lo que creemos sobre la motivación: «Compénsame y me esforzaré más en el trabajo».
Sin embargo, lo que ocurrió al tercer día confirmó las sospechas de Deci sobre el peculiar funcionamiento de la motivación... y de forma sutil puso en cuestión una premisa de la vida moderna. Esta vez, Deci explicó a los estudiantes del grupo A que solo había dinero para pagarles un día, y que, por tanto, en la tercera sesión no les pagaría. Luego las cosas se sucedieron exactamente como antes: dos rompecabezas resueltos seguidos de la interrupción de Deci. Durante el siguiente período de ocho minutos de tiempo libre, los integrantes del grupo B, a los que nunca se había pagado, jugaron con el puzle un poco más de tiempo que en las anteriores sesiones. Tal vez se estaban aficionando al juego, tal vez solo fuera una excepción estadística. Pero los componentes del grupo A, a los que antes se había remunerado, respondieron de manera distinta. Ahora pasaron un tiempo significativamente menor jugando con el puzle: no solo unos dos minutos menos que durante su sesión pagada, sino un minuto entero menos que en la primera sesión, cuando se encontraron con los rompecabezas por primera vez y fue evidente que disfrutaban de ellos.
Como una repetición de lo que Harlow había descubierto dos décadas antes, Deci reveló que la motivación humana parecía funcionar con leyes que contradecían lo que la mayoría de científicos y ciudadanos creían. Desde en los despachos hasta en el terreno de juego, sabíamos lo que empujaba a la gente: las recompensas –en especial en forma de dinero contante y sonante– hacían intensificar el interés y potenciaban el rendimiento. Lo que Deci descubrió, y luego confirmó con dos estudios adicionales que llevó a cabo poco después, fue casi lo contrario.«Cuando se emplea el dinero como recompensa externa de alguna actividad, el sujeto pierde interés intrínseco por la actividad», escribió.5 Las recompensas pueden significar un estímulo a corto plazo –igual que un chute de cafeína puede mantenerte despierto unas horas más–. Pero el efecto pasa... y, lo que es peor, a largo plazo puede reducir la motivación de la persona para seguir en el proyecto.
Los seres humanos, afirmó Deci, tienen una «tendencia inherente a buscar novedades y retos, a ampliar y ejercitar sus capacidades, a explorar, a aprender». Pero este tercer impulso era más frágil que los otros dos; requería un entorno adecuado para sobrevivir. «Alguien que esté interesado en desarrollar y potenciar la motivación intrínseca en niños, empleados, estudiantes, etc., no debería concentrarse en sistemas de control externo como las recompensas monetarias», escribió en unartículoposterior.6 Así empezó lo que para Deci se convertiría en la búsqueda de su vida por replantear por qué hacemos lo que hacemos:
una actividad que a veces lo enemistó con colegas psicólogos, que le costó el despido de una escuela de negocios y que desafió las suposiciones operativas de organizaciones de todo el mundo.
«Era muy polémico –me dijo Deci una mañana de primavera, cuarenta años después de los experimentos con el Soma–. Nadie esperaba que las recompensas tuvieran un efecto negativo.»
Este libro trata sobre la motivación. Os enseñaré que mucho de lo que creemos sobre el tema, simplemente, no es así... y que las informaciones que Harlow y Deci empezaron a descubrir hace unas cuantas décadas se acercan mucho más a la verdad. El problema es que la mayoría de negocios no están al tanto de esta noción sobre lo que nos motiva. Hay demasiadas organizaciones –no solo empresas, sino también gobiernos y ONG– que siguen funcionando desde suposiciones anticuadas sobre el potencial humano y el rendimiento individual, que no han sido nunca revisadas y que se basan más en el folclore que en la ciencia. Siguen insistiendo en prácticas como los planes de incentivos a corto plazo y los esquemas de pago-por-resultados, frente a la creciente evidencia de que tales medidas no suelen funcionar y a menudo perjudican. Y lo peor es que estas prácticas han impregnado nuestras escuelas, en las que gratificamos a la población activa del mañana con iPods, dinero y pizzas para incentivarla a aprender. Algo ha fallado.
La buena noticia es que tenemos la solución delante de nosotros, en el trabajo de un grupo de científicos de la conducta, que han desarrollado los esfuerzos pioneros de Harlow y Deci y cuyo trabajo silencioso, durante el último medio siglo, nos ofrece una visión más dinámica de la motivación humana. Hace demasiado tiempo que existe una falta de entendimiento entre lo que la ciencia sabe y lo que la empresa hace. El objetivo de este libro es subsanar esa brecha.
La sorprendente verdad sobre qué nos motiva consta de tres partes. La primera revisa los defectos de nuestro sistema de premio y castigo y propone una nueva manera de pensar en la motivación. El capítulo 1 examina cómo la visión predominante sobre la motivación se está volviendo incompatible con muchos aspectos de la vida y el mundo empresarial contemporáneos. El capítulo 2 revela las siete razones por las que los motivadores extrínsecos tipo «el palo y la zanahoria» consiguen muchas veces lo contrario de lo que nos proponíamos. (A continuación hay una breve adenda, el capítulo 2A, que muestra las circunstancias especiales en las que el palo y la zanahoria pueden ser realmente eficaces.) El capítulo 3 presenta lo que llamo la conducta de «Tipo I», una manera de pensar y un enfoque de los negocios basado en la ciencia real de la motivación humana, potenciada por nuestro tercer impulso: nuestra necesidad innata de dirigir nuestras propias vidas, de aprender y crear cosas nuevas, y de mejorar tanto a nosotros mismos como al mundo que nos rodea.
La segunda parte examina los tres elementos del comportamiento de Tipo I y muestra cómo individuos y organizaciones los utilizan para aumentar el rendimiento e intensificar su satisfacción. El capítulo 4 explora la autonomía, nuestro deseo de autodirigirnos. El capítulo 5 revisa la maestría, nuestra necesidad de mejorar y perfeccionar lo que hacemos. El capítulo 6 examina la determinación, nuestro anhelo de formar parte de algo más amplio que nosotros mismos.
La tercera parte, La caja de herramientas del Tipo I, es una amplia serie de recursos para ayudarnos a crear entornos en los que pueda florecer el comportamiento de Tipo I. Aquí encontraremos de todo, desde docenas de ejercicios para despertar la motivación en nosotros mismos y en los demás, hasta preguntas para sugerir debates en un club de lectura, hasta un resumen brevísimo de La sorprendente verdad sobre qué nos motiva que nos ayudará a entablar fácilmente conversación en cualquier acontecimiento social. Y aunque este libro se centra principalmente en el mundo de los negocios, en esta parte ofrezco algunas ideas sobre cómo aplicar estos conceptos a la educación y a nuestras vidas fuera del entorno laboral.
Pero antes de sumergirnos de lleno en esta tarea, empecemos con un experimento de pensamiento, uno que nos pide volver la vista atrás. En los tiempos en que John Major era primer ministro de Gran Bretaña, Barack Obama era un joven y delgaducho profesor de Derecho, las conexiones de Internet funcionaban a través del teléfono y blackberry era el nombre en inglés de una fruta del bosque.