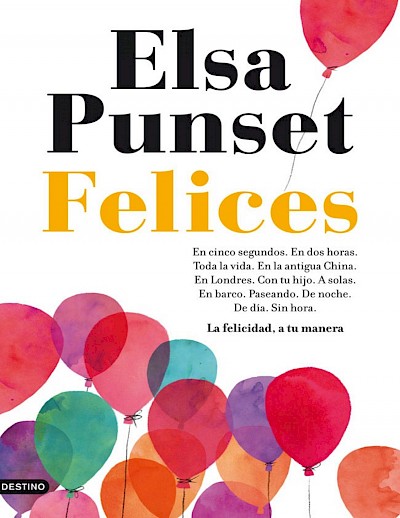No sé si es porque soy hija de exiliados, pero de niña nunca tuve un lugar físico al que realmente pudiera llamar «mío». Crecí con la sensación de ser un alma errante que solo encuentra su hogar en el corazón de las personas que ama. No siempre fue así, pero con el paso del tiempo me he ido reconciliando con este destino.
Pese a ello, siempre he llevado conmigo un vínculo tenue, apenas una esperanza de pertenencia a una tierra que no conozco, pero que siento un poco mía. Y es que en casa nacíamos con una mancha mongol, una sombra azulada en la nalga que desaparecía lentamente al cabo de los primeros meses de vida. Un médico de Washington, donde nació una de mis hermanas, nos explicó que era la marca de los descendientes de Gengis Kan, los mongoles nómadas que viven entre China y Rusia.
Cuando escuché esa explicación, que a mis seis años me pareció perfectamente aceptable, sentí que esa tierra lejana no me era extraña.
¡Tantas veces me han dicho que parezco asiática! Los ojos rasgados y el amor a la naturaleza de los mongoles me hacían sentir como en casa. Más tarde, cuando fui madre y mi primer hijo nació con esa misma mancha mongol, me alegré de que llegase hermanado, aunque el vínculo sea más poético que real, con aquella misteriosa tierra. Y en cuanto pudo comprender lo que yo le decía, le expliqué que tal vez en sus genes hubiese un recuerdo de tierras extensas, de caballos salvajes y de costumbres ancestrales.