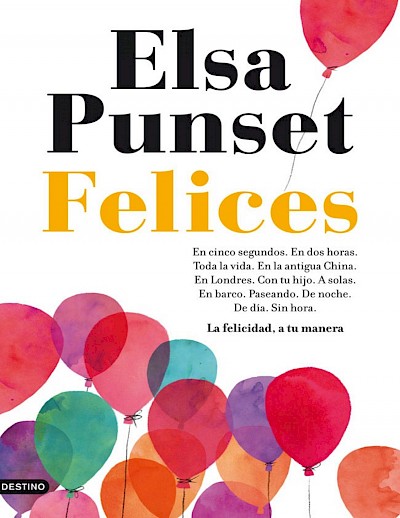Llegué a Sintra tras cruzar el Atlántico en avión. Soy una turista accidental, de las que viajan extensamente por trabajo pero casi nunca por placer. Cuando llegamos a Lisboa, poco después de la siete de la mañana, aún tocaba encontrar la estación de Santa Rossío, de donde salía el tren que debía llevarme a mi destino final. Estaba deseando compaginar dos semanas de turismo relajado con un poco de trabajo.
Después de un año intenso, albergaba una mezcla de cansancio e impaciencia por empezar mis vacaciones. Por fin, el tren frenó en una estación tranquila y me dispuse a dejarme cautivar...
Si las guías de turismo fuesen completamente sinceras reconocerían que Sintra no es un milagro natural, sino un invento humano arrancado desde hace siglos a unos valles tan escarpados que, honradamente, deberían llamarse barrancos. Pero la mano del hombre los ha tapizado con un manto de árboles tan denso que la mirada humana se deja engañar. Cualquiera juraría que la localidad que estaba atravesando en taxi era un ondulante mar verde del que asomaban, aquí y allá, torreones, palacios, quintas, quintinhas e iglesias. ¿Quién puede resistirse a tanto encanto? El valle que rodea la ciudad es un espectáculo labrado a la naturaleza con esfuerzo y siglos de dedicación, pero el resultado, como cualquier buena obra de arte, parece inevitable y natural.
No desmereció el encantador hotel Lawrence, un edificio anaranjado anidado entre árboles y rosales en el que viviría durante las siguientes dos semanas. Lo elegí, lo reconozco, por la razón algo pueril de que mucho tiempo atrás se había alojado allí Lord Byron. No sé qué vino él a hacer a esta parte del mundo, pero describió Sintra como un paraíso terrenal, y ya semanas atrás había pedido la habitación que supuestamente había ocupado el escritor británico.
El que habría de ser mi hogar durante unos días se componía de un salón cuadrado con una chimenea flanqueada de ventanales abiertos sobre un bosque. Una mesa de trabajo colocada bajo la ventana norte se entreabría a la ciudad. El dormitorio adyacente tenía un aire romántico que me conquistó. Pedí una taza de té y me recosté en una butaca frente al fuego que la camarera del hotel encendió para matizar la humedad del atardecer. Bajaba una bruma fresca sobre los tejados. Imaginé lo agradable que resultaría caminar por aquel lugar. Todo era perfecto, excepto, tal vez, la sensación de irrealidad que me acompaña cuando viajo sola, así que decidí salir cuanto antes al encuentro de lo que me había traído hasta allí.
Mientras recorría las empinadas callejuelas de Sintra recordé el comentario de una turista americana después de una visita a un país europeo: «Está lleno de castillos y de torreones, de calles pavimentadas y de paisajes de postal. Evítalo, es una verdadera trampa para turistas», me dijo. Sonreí al recordar su cara, caminando distraída.
Entonces doblé una esquina y de repente apareció lo que andaba buscando: la Quinta da Regaleira, un edificio desafiante que abre sus ojos a la calle, dispuesto a ser admirado.
A primera vista, resulta desconcertante toparse de pronto con una silueta imponente que parece desbordarse de los muros que la rodean sobre la calle empedrada. Al momento caí bajo su embrujo. Crucé el umbral del jardín, del que salían los últimos turistas. Un camino de tierra se abría paso, flanqueado por helechos y azaleas a la sombra de unos sauces doblados por el peso de sus ramas. Todo estaba extrañamente
callado, apenas murmuraba el viento entre los árboles. A medida que me adentraba allí, aparecían fuentes, delicadas ninfas, estatuas de músicos con cuerpo de cabra, náyades, gárgolas... Miré embelesada. La Quinta encerraba el alfabeto de los alquimistas, el sueño de un masón portugués apasionado por la magia, plasmado en la piedra y la naturaleza exuberante de aquel extraordinario lugar.
En los días siguientes pude seguir explorando los caminos, túneles secretos y grutas, y una capilla llena de simbología templaria, con ecos de sociedades secretas y misteriosas anécdotas. En un lugar escondido del jardín se hundían dos pozos profundos, que pude recorrer bajando por sus nueve pisos subterráneos, sugerentes e inquietantes a la vez. Poco a poco regresé a la tierra y a la luz desde los fondos húmedos y oscuros del pozo. En lo alto de la casa se alojaba el laboratorio de alquimia del dueño, rodeado de esculturas de animales mitológicos.
Una tarde pude visitar con un guía el invernadero de la casa, concebido para surtir al laboratorio de alquimia. Era un edificio estrecho y alargado, de paredes de ladrillo claro extrañamente rústicas y austeras, en comparación con el resto de los edificios de la Quinta. Dentro la atmósfera era húmeda, un poco agobiante, aunque entrase la luz a raudales por los amplios ventanales. Recorrimos las hileras de especies autóctonas; abundaban los helechos, camelias, rosas, pequeñas araucarias y algunos cipreses, así como ejemplares jóvenes de cedros, magnolias, castaños, secuoyas y tejos, todos ellos en macetas cuidadosamente etiquetadas. Luego venía la sección dedicada a plantas más inhabituales, plantadas en parterres perfectamente señalizados y cuidados. Había sencillas hierbas aromáticas, pero una parte del invernadero contenía plantas alquímicas como laDatura, que no debe tocarse sin guantes, ni siquiera cuando está seca, y que los chamanes mezclan con manteca de cerdo para provocar visiones; o la Atropa belladona, cuyo nombre significa «inevitable» porque puede cortar el hilo de la vida de las personas; la Solanum dulcamara, que tiene frutos oscuros que se queman como si fuesen incienso y causan alucinaciones; o la Jacobaea vulgaris, que se usaba en la Edad Media como pócima de amor, y que en determinadas cantidades es muy tóxica... Todo ello era un verdadero arsenal con el que hacer el bien o también el mal, pensé al final de la visita. «Hay un aprendiz de alquimista en cada uno de nosotros, y aquí hay mucho que aprender», me dijo el guía con una sonrisa antes de marcharse.
Rodeada de aquel alfabeto alquímico esculpido en piedra y naturaleza, recordé otro jardín especial, el de un extraordinario sabio occidental que a lo largo del Siglo XX supo bucear en las complejidades de la mente humana. En la casa de piedra en la que pasó las últimas décadas de su vida, en el pueblo de Bollingen, en Suiza, Carl Gustav Jung cinceló él mismo, en un cuadrado de piedra, el mensaje que había escuchado en uno de sus sueños poco antes de morir: «Y esta será para ti una señal de integridad y de unidad».
Para Jung, este sueño significaba que había logrado su meta vital. Su vida, sin embargo, no fue un camino de rosas, sino una larga lucha llena de retos y años de depresiones, soledad y mucha incomprensión por parte de quienes lo rodeaban. Este psiquiatra, hijo de un pastor luterano, buscó incansablemente en las mentes de sus pacientes, en las bibliotecas y en la vida diaria formas de comprender nuestra compleja psique. Encontró algunas claves fundamentales en la alquimia, que interpretó de forma psicológica, y su labor contribuyó decisivamente a difundir esta disciplina olvidada en Occidente, en una época en la que ya solo se la consideraba un trasnochado vestigio del pasado. Sin duda alguna, fue él quien me descubrió por primera vez su belleza.